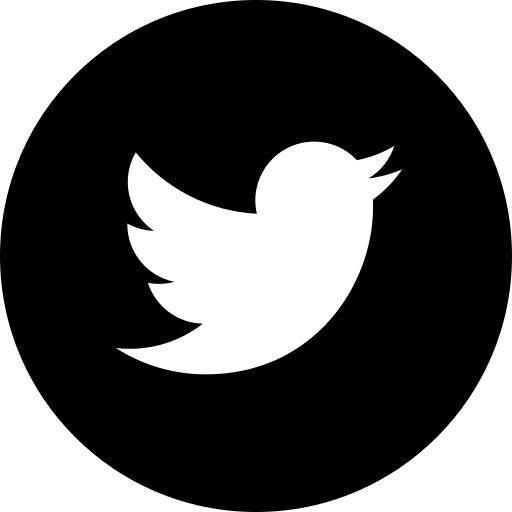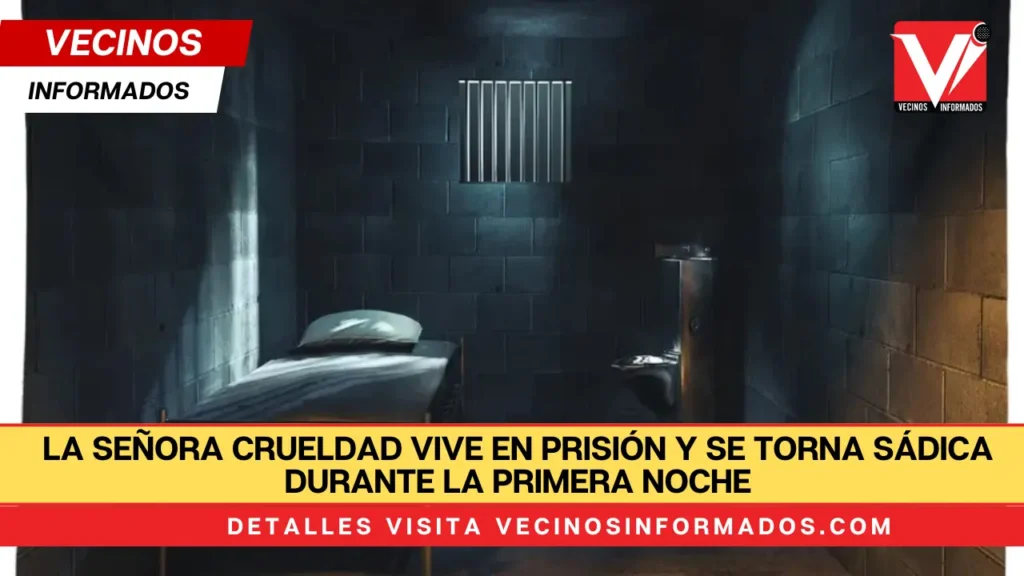
El sonar de la cadena de la celda nos alertó. Era la medianoche de un junio cualquiera, reciente. Con el paso de los días comencé a darme cuenta de que al sonido de los eslabones gruesos, le sucedía un silencio inquietante. Y la mayoría de las veces eran malas noticias: un cateo inesperado, los custodios que entraban a golpear a alguien que los burló, un traslado o la reubicación de un compañero.
Todo esto alteraba la serenidad, pero lo que realmente hacía que el miedo se anidara en el estómago, hasta el punto de pensar en ir al WC, era el traslado a otro penal o a otra celda porque ambos significaban perder el poder y el respeto ya ganados. Era aterrador quedar a merced de compañeros en otra prisión o en una nueva celda. Eso resultaba humillante y en algunas ocasiones demasiado peligroso. Cualquiera que dijera que un cambio de celda o penal no le daba miedo, simplemente mentía. La palidez que pronto subía al rostro lo evidenciaba de sobremanera.
Gracias a Dios, esa noche nada de eso ocurrió para ninguno de los 17 que vivíamos en la celda 4-3 del anexo 8 del Reclusorio Norte en la Ciudad de México. Este respiro de tranquilidad nos invadió a todos, pero desgraciadamente no contemplaba al que estaba a punto de convertirse en el compañero número 18 y que desde el otro lado de la puerta de la reja esperaba su ingreso a una noche de terror.
Todos lo sabíamos. Sentíamos alivio por no ser afectados directamente, tristeza por el nuevo que está por ingresar, pero también vergüenza del tan humano instinto de supervivencia que señala la crueldad una vez más. Tras la cortina que escondía la intimidad de mi camarote escuché la voz del custodio decir a alguien: “Vas, aquí te toca”. La celda se cerró y con la pinza que hacen el índice y el pulgar jalé un poquitito la cortina para ver la silueta del joven y su bolsa de plástico recargados en la reja de la celda. El recién llegado ni siquiera se percató de que lo veía.

El 18 no se movió, permaneció con la cabeza abajo. La quijada le temblaba y parecía no poder contenerla. Le descubrí el miedo en el rostro, no porque yo fuera muy observador sino porque ya lo había experimentado en mi primer día de cárcel en el área llamada “Población”; sobre todo porque custodios e internos se encargaron de aumentar el miedo al asegurar que en “Población” –donde se cumplen las condenas impuestas– se viviría el verdadero infierno.
No quise revivir el recuerdo de mi llegada. Solté la cortina, cerré los ojos y volví a agradecer en silencio por no ser yo el de la silueta.
El recuerdo del miedo de la primera noche es algo que no se olvida jamás. Te acompañará todos los días en prisión y te volverá a crucificar cada vez que llegue algún nuevo, sobre todo en aquellas noches cuando los compañeros encarcelados sueltan a sus peores demonios. Incluso aun después en libertad, ese desamparo reaparecerá en los sueños o en una tarde cualquiera en la que adviertas la mirada de maldad en alguien que se cruza en tu camino. El instinto de supervivencia.
Este es un relato de “Mis días en prisión”, una serie que publicaré cada mes en DOMINGA. Aquí contaré mis vivencias carcelarias, basado en una reflexión que tuve años después de salir de prisión y que surgió cuando un amigo periodista me preguntó qué fue lo más brutal que viví en la cárcel y rápidamente le respondí: convivir y conocer las historias de mis compañeros.
Los primeros minutos en prisión: el interrogatorio

La peligrosidad de cada celda dependía de sus inquilinos y su nivel de violencia sin importar que fueran asesinos, ladrones, secuestradores, violadores o defraudadores. La peligrosidad no estaba en las etiquetas sino en los momentos de alto estrés producto del encierro y de la insoportable convivencia día con día.
Pensé en que algunos de los 17 compañeros preferían no ser parte del recibimiento del nuevo pero también que otros lo disfrutarían, una suerte de venganza por lo que en su primer día les tocó vivir. En lugar de haber empleado la palabra “celda” debería usar “estancia” y el término “reo” debería suplirlo por el de “interno”, pero para ser sincero siempre odié esas modificaciones lingüísticas con pretensiones. No me molestaba que se refirieran a mí como “reo” o “recluso”, me daba lo mismo.
El cerebro es así, pasa de una idea a otra, la palabra “celda” me desvió. Pero ya regresé. En esa reflexión estaba, cuando de repente vi otra silueta que se acercó al recién llegado. Era mi colega de cama, el más Chaparrito de la celda, no rebasaba el 1.55. Ni siquiera sentí cómo se deslizó rápidamente.
–¿Por qué vienes? –le dijo al nuevo como si fuera un juez.
–Por el robo de un estéreo.
–Si ya has estado aquí, ya te la sabes –le dijo el Chaparrito que lo miraba amenazante en espera de alguna reacción y, como ésta no llegó, aprovechó para alzarse de puntitas y darle coscorrones en la cabeza.
El nuevo aguantó el maltrato sin emitir sonido alguno. Desde el fondo de la celda alguien más continuó con el interrogatorio:
–¿De dónde eres? –preguntó Ismael después de incomodarlo por más de siete minutos con la mirada a unos centímetros de distancia de su rostro. Lo podía observar muy de cerca, pero no lo podía oler porque mantenía la nariz dentro del puño inhalando solvente.
–De Azcapotzalco, por el deportivo Reynosa.
–¡Oi carnal es de tu barrio! –le dijo a otro compañero que desde el rincón, sentado en la parte baja de una litera, también inhalaba solvente. Ismael y el otro del fondo rieron por un buen rato.
Chaparrito siguió: “Ahí quédese”, “No, mejor muévete para allá”. “No, mejor aquí quédate”. Uno, dos, tres golpes con la mano abierta sobre el pecho. “¡Ni te quieras dormir!”, le advirtió. Y aunque hubiera querido, no había espacio donde acomodarse: 11 dormíamos en cinco literas (10 camarotes), seis acostados en el piso de la celda e incluso metidos completamente debajo de los camarotes de planta baja y uno más enroscado alrededor de la taza del baño.

El Reclusorio Norte se componía de las áreas de “Ingreso” y del “Centro de Clasificación y Observación”, más “Población” con 10 dormitorios y seis anexos, con capacidad para cinco mil 600 internos, pero habíamos más de 13 mil. La celda en la que vivíamos era para 10 internos y, aunque había siete de más, estábamos muy conformes. Otras celdas llegaban a tener más de 25 residentes.